Uno.
Dos.
Tres.
Seis.
Nueve.
Doce…
—¿Estás nerviosa?
Un reflejo dorado a mi derecha. Alec. Le sonrío, intentando mostrarme tranquila.
—Solo un poco.
Pero no consigo engañarle. No a él.
Se acerca con esa sonrisa que sabe que me gusta tanto, todo dientes y hoyuelos, y me da un beso tan suave en los labios que casi parece que me he imaginado esa caricia, el calor que su boca ha dejado en la mía como un rayo de luz repentino.
—No te preocupes. ¿Sabes que el avión…
—…es el medio de transporte más seguro que hay? —le interrumpo, bufando mientras me aferro a mi asiento—. Ya, ya lo sé. Tom me lo ha repetido de camino al aeropuerto mil veces. —Junto con un montón de estadísticas que demuestran que el coche es lo peor y que me han mantenido con los ojos puestos en la carretera entre sudores fríos—. Pero el miedo no se va.
Miro por la ventanilla y me desabrocho el anorak entre resoplidos poco alegres. La pista de aterrizaje está bañada por el sonrosado manto del amanecer; las nubes parecen cascos salpicados por destellos brillantes de estrellas que aún no han desaparecido del todo. ¿Vamos a pasar por encima de esas nubes? ¿Se podrá, acaso? Jamás he montado en avión. Mamá y Tom han viajado mucho; si no me hubiera negado a ir con ellos todos estos años…
«Pero todavía no habías aprendido a ser tú de nuevo», pienso, apoyando la mano sobre el cristal. Agradezco la punzada del frío en la piel. Me ayuda a centrarme en el presente y no duele, no me hace daño, aunque el presente sea este condenado avión. La calefacción está demasiado alta, yo estoy demasiado nerviosa y hay demasiado ruido. Alguien patea mi asiento y rememoro el principio de Destino Final mientras los rezos de una mujer alcanzan mis oídos. No soy creyente, pero no me importaría serlo en estos momentos. Así podría, no sé… aferrarme a algo.
—Eh, Becca. Tranquila. —Alec apoya una mano sobre la mía, blanca por la fuerza con la que me sujeto al reposabrazos que nos separa. Nuestros dedos se entrelazan y este contacto me gusta más que el frío, más que la música; ojalá nunca se acabara. El miedo y la tensión se desvanecen un poco mientras giro la cabeza hacia él. El mar de sus ojos brilla, arde mientras me ofrece un auricular con la mano que tiene libre. Asiento, y me lo coloca en la oreja con cuidado. Se entretiene más de lo necesario apartándome los rizos, tocándolos como si fueran flores. Me estremezco—. ¿Qué quieres oír?
—Lo que sea. Pero rápido.
Alec se ríe y se pone el otro auricular. El avión empieza a temblar, listo para el despegue. Cierro los ojos con tanta fuerza que me duelen. Noto que me muevo, mi cuerpo se mueve hacia los lados mientras el avión coge velocidad. Empiezo a contar de tres en tres de nuevo mientras siento a Alec recostándose sobre mi hombro.
Y entonces llegan los primeros acordes de una guitarra. Rápidos, con urgencia, como si supieran que los necesito. Después, el suave lenguaje del piano lo llena todo hasta que hace su aparición una voz aterciopelada, masculina, lisa, que me canta al oído, solo a mí. Y yo me pierdo en ese sonido, en la música que una vez más aparece para ofrecerme su alma cuando más lo necesito. Me pierdo en esa canción, y luego en otra, y luego en otra. Tarareo cuando me sé alguna, memorizo las frases que más me gustan y las repito en voz baja cuando se van. Me distraigo, como quería Alec.
El avión se estabiliza y yo abro los ojos.
—¿Qué te decía? —Con una sonrisa socarrona, Alec me da un ligero cabezazo.
Yo me resisto a devolverle la sonrisa, pero no lo consigo.
—Calla, listillo.
Le doy un beso en el pelo y también me recuesto sobre él. Nuestros dedos entrelazados es lo único que observo hasta que aterrizamos.
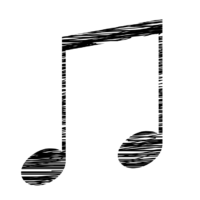
—París, ciudad del amor, brilla tanto esta noche…
Alec canturrea con los brazos extendidos por el aeropuerto, feliz. Yo me río, más tranquila ahora que hemos aterrizado de una sola pieza. Arrastro nuestras maletas mientras intento controlar la expectación que me encoge el estómago. Estamos aquí. En París. No puedo creerlo, después de todo… Alec canta más alto, como si supiera que me estoy abandonando al pasado, y se acerca moviendo los hombros con gracia. Soplo con fuerza para apartar un rizo de mis ojos y alzo una ceja.
—No esperarás que me una, ¿verdad?
—¿Por qué no? Una vez cantamos juntos.
Cómo olvidarlo. Yo estaba en el psiquiátrico, sola en mi habitación, escuchando una canción de Shawn James mientras cantaba para alejar las voces de mi cabeza que me gritaban cosas poco amables. Llevo muchísimo sin escucharlas, ahora que lo pienso. Él entró sin avisar y se unió, para mi sorpresa. Cantamos y bailamos juntos hasta que nos rodeó el silencio, el sonido de nuestras respiraciones aceleradas, mi vergüenza. Nadie me había oído cantar nunca. Sabía que no lo hacía mal, tampoco increíblemente bien. Fue el hecho de compartir algo con Alec lo que me puso nerviosa. Creo que, a partir de ese día, me di cuenta de que me gustaba. De que podía enamorarme. Y si la tristeza era un pozo sin fondo en el corazón… me aterrorizaba pensar que el amor podía serlo, también.
Pero el tiempo me ha demostrado que no. El amor no tiene que hacerte sentir vacía. Porque si lo hace… si lo hace no es amor.
—No sé cómo pude atreverme —estoy diciendo cuando Alec me sujeta por la cintura y apoya su frente contra la mía.
En lugar de detenerme sigo caminando, y reímos, y tropezamos. Anna nos habría separado a empujones si nos viera. «Idiotas enamorados a la vista, ¡peligro, peligro!».
—Porque eres valiente y tozuda. Por eso estamos en París.
La voz de Alec suena distinta. Segura. Está tan feliz desde que le dieron el alta definitiva. Hace casi un mes ya. Me confesó que estaba perdido, al principio. Normal. El mundo parece distinto cuando lo miras con otros ojos. Con la mente sana y despejada. Volver a retomar los estudios, establecer una rutina no tan planificada como la del psiquiátrico, encontrarse con antiguas amistades, planificar el viaje a París. Mucho cambio de golpe. Yo pasé por lo mismo. Así que me ofrecí a encargarme yo sola con todo lo referente al viaje, pero Alec no me dejó. «Vale que estoy algo oxidado con la vida moderna y todas esas cosas, pero quiero formar parte de esto. Desde el principio», me dijo, y no traté de convencerle de lo contrario.
Dirá lo que quiera, pero es más tozudo que yo.
Le tengo tan cerca que no puedo resistirme y le doy un beso. Mucho más lento y profundo que el del avión. Los actos demuestran más que las palabras y yo no soy muy buena con ellas, así que dejo que este beso hable por mí. Alec emite un ruidito ahogado por la sorpresa y me gusta, me gusta tanto que me olvido de que estoy sujetando dos maletas, de dónde estoy, hasta de mi nombre me olvido cuando le cojo la cara mientras mi lengua se introduce aún más en su boca. Las maletas hacen un ruido fortísimo cuando caen al suelo y vuelvo en mí. Nos separamos, rojos de la vergüenza. Todos nos miran. Esta vez es Alec quien se apresura a recogerlas mientras yo me escondo tras los rizos y murmuro, demasiado alto:
—Es la ciudad del amor, ¿no?

Razones por las que decidimos venir a París:
1. Me prometí desde que vi El jorobado de Notre Dame por primera vez a los diez años que la primera ciudad que visitaría sería París.
2. Alec necesita comprobar si los croissants aquí son tan buenos como dicen.
3. Yo también. Y el Boeuf Bourguignon.
Chorradas aparte, ambos nos moríamos por descubrir la magia de la ciudad de la que todo el mundo habla. En las películas parece todo tan… irreal. Como sacado de un sueño. Y yo quería ver esa magia con mis propios ojos. Y no se me ocurría un compañero mejor. Los dos estábamos tumbados en su cama, hace unos meses, hablando del futuro y de que teníamos ganas de perdernos por ahí cuando se me ocurrió la idea. El viaje que marcaría el final de una etapa. Y un nuevo comienzo. A Alec le encantó lo de París. «Pero nada de subir a la Torre Eiffel. Que seguro que solo se puede en ascensor, y ya sabes que me dan miedo». Yo me mordí el labio para ocultar una sonrisa. «Ya veremos, ya veremos».
Tres días tenemos para descubrir París y todos sus secretos. No podíamos permitirnos más, ni económicamente ni por tiempo. Tengo los primeros exámenes de la carrera a la vuelta y Alec también tiene que prepararse para recuperar el curso. Pero nos vale. Aunque sean tres días o uno o solo un par de horas.
Lo importante es la compañía, no el destino. Otra de las enseñanzas del psiquiátrico.
Dejo de filosofar en cuanto salimos del aeropuerto y nos subimos al autobús que nos llevará a Grenelle. Hemos alquilado un apartamento muy mono, cerca del centro, para poder ver todos los sitios de interés turístico que tenemos apuntados sin tener que desplazarnos demasiado. Van a ser solo tres días y no tenemos la capacidad de teletransportarnos, desgraciadamente.
—¿A dónde irías si pudieras ir a cualquier parte? –le pregunto a Alec mientras París pasa frente a mis ojos, demasiado rápido.
No hay mucha gente en el autobús, así que me he sentado en su regazo para que podamos ir los dos mirando por la ventanilla. Son casi las doce de la mañana. El cielo está nublado y el viento sacude los árboles de las calles, fuera. Pero todo parece muy vivo. Intenso, blanco, alegre. Una ciudad eternamente despierta. Sí, eso es. Me da la impresión de que nunca estaría en silencio si paseara por aquí. O quizás es que ya no busco el silencio. No como antes, al menos.
—¿En serio me preguntas eso ahora? —Oigo su respuesta, entre incrédula y juguetona, y me río sin apartar la mirada del exterior—. ¡Estamos en París!
—Bueno, después de París. ¿A dónde irías?
Me abraza con más fuerza.
—A Tatooine.
—ALEC.
—Si esperabas que respondiera algo romántico, tipo «a dónde sea, pero contigo», siento decirte que eso me haría previsible. —Deposita un suave beso en mi espalda. No puedo verle, pero sé que está sonriendo—. Y cursi. Terminarías aburriéndote de mí.
—Ya, claro…
Me hago la enfadada un poco más, pero soy muy mala fingiendo, así que se me escapa una risita y Alec me hace cosquillas. Se detiene cuando amenazo con hacerle lo mismo y nos dedicamos a comentar lo que vemos el resto del trayecto, como si fuera lo más increíble que han visto nuestros ojos nunca, hasta que llegamos a Grenelle.
Hay dos cosas que me sorprenden: que la Torre Eiffel se vea tan majestuosa desde aquí y lo blanco que resulta todo en contraste con el cielo y las oscuras aguas del río Sena, atravesado por puentes altos y arqueados bajo los que no dejan de pasar barcos cargados de turistas. Alec y yo nos cogemos de la mano, maleta en la otra, mientras damos una vuelta antes de ir hacia nuestro apartamento. Todo parece irreal. Quiero decir, no puede ser que cada vez que parpadeo me parezca ver cosas nuevas. Y bellas, todo lo que percibo aquí es bello. El aire que se respira está salpicado de humedad, frescura y un ligero toque a café. Noto que la gente es más abierta; la mayoría son jóvenes que ríen, hablan y gritan mientras pasean por la calle como si quisieran ser imborrables, aunque la muchedumbre no tarda en absorberles. Nos dejamos arrastrar por ella nosotros también, al amparo de edificios con pequeños balcones por fuera que me recuerdan a los de Londres, aunque estos tienen muchas plantas y no están desnudos, parecen más llenos de vida y de color. Siempre se oye música, vayamos por donde vayamos.
—Quiero vivir aquí —me dice Alec, observándolo todo con la boca abierta.
—Demasiado bohemio, ¿no crees?
—Anna no opinará lo mismo cuando le mande fotos.
—Pero odia el ruido.
—El mundo hace ruido, Becca. Para algo estamos vivos.
Las ruedas de la maleta se atascan con el empedrado de la calle y refunfuño.
—¿No podemos vivir un poco más bajito?
La risa de Alec siempre me ha parecido preciosa, pero no sé si es culpa de la magia de París o de que estoy demasiado emocionada por mi primer viaje que ahora me lo parece aún más.
El apartamento está situado en uno de esos edificios de aspecto victoriano, cerca de la zona comercial. Es bonito y espacioso: el salón conecta con un balconcito de piedra y una cocina lujosamente amueblada que no pensamos tocar. A Alec se le quema todo siempre, pero es que lo mío ya roza el peligro. La vez que intenté hacer un bizcocho de chocolate para el cumpleaños de mamá casi quemo la casa. Y no es una exageración: del horno salían llamas horribles y un humo negro como el de Perdidos. El pobre Tom tuvo que hacer de bombero para evitar que saliéramos ardiendo. Abrimos las ventanas y nos fuimos corriendo a comprar una tarta a la pastelería más cercana. Mamá nos dijo que olía a chamusquina cuando llegó a casa, pero lo arreglamos diciendo que era el nuevo incienso.
Nos metemos en la única habitación que hay, a mano derecha. Veo un balcón más discreto al fondo, con tiestos vacíos en el suelo baldosado, y justo enfrente el baño. En el centro del cuarto está la cama de matrimonio, con una colcha a los pies que comparte el mismo patrón floral, en tonos plateados y dorados, que el cuadro que cuelga sobre el cabecero. La única decoración, aparte de una lamparita sobre la mesilla de noche y un armario que ya quisiera tener Anna.
—¿Qué tal el baño? —le pregunto a Alec cuando sale de él. Llevaba todo el camino haciéndose pis. Yo mientras he aprovechado para deshacer las maletas y cambiarme de ropa. Ahora llevo un jersey rojo, de un rojo mucho más intenso que mi pelo, unos vaqueros estrechos y mis deportivas más cómodas.
—Blanco, como todo. —Alec se estira la camiseta sobre el pantalón y me mira, sin parpadear—. La ducha parece… cómoda.
—Mmm. La cama también —murmuro, con la voz algo ronca. Trago saliva. Quizá podríamos… Recuerdo dónde estamos y sacudo la cabeza. Luego—. Torre Eiffel.
Alec sonríe y asiente, aunque el deseo no desaparece de sus ojos. Son como dos llamas azules.
—Torre Eiffel.
Saco la cámara que me ha prestado mi madre para el viaje (tras rogarle y prometerle que la cuidaría como si fuese mía) y nos ponemos los abrigos. Tardamos apenas quince minutos en llegar a la Torre Eiffel. Evidentemente, todo está a rebosar de turistas. Gente de todas las nacionalidades, solos, en pareja o en grupos, luchan por abrirse hueco y obtener la foto más emblemática de París a los pies de la construcción más impresionante que he visto. Es tan alta que no alcanzo a ver la cima, ni siquiera cuando estiro el cuello hacia arriba; solo veo cómo parece agujerear el cielo, atravesando las nubes grises y dejando libre un pedacito del mismo azul que Alec tiene en su mirada. Esos gruesos pilares que dibujan un arco, la estructura de hierro que se unifica en su centro para alargarse hasta el fin… no hay palabras para describirlo. Me recuerda al mecanismo de un reloj antiguo si pudiera verlo por dentro.
Alec y yo miramos y miramos, la gente va y viene. Para mi sorpresa, quiere subir. Quiere ver la ciudad desde arriba. Pero cuando nos acercamos al puesto que hay en uno de los pilares para comprar entradas, nos dicen que están agotadas. Alec hace un mohín de fastidio.
—Nos tendremos que contentar con sacarnos veinte fotos.
Preparo la cámara y me apoyo en su hombro.
—¿Solo veinte?
Disparo y Alec protesta porque se estaba riendo, pero a mí me encantan las fotos repentinas; son más naturales. Como atrapar un pedacito de la persona para siempre. No sé si se debe a que ya es la hora de comer o a que tenemos mucha suerte, pero hay tan poca gente a nuestro alrededor que nos podemos hacer las fotos que queramos con la Torre Eiffel de fondo. Nos besamos, reímos, ponemos muecas. También nos hacemos alguna con el móvil para mandarla al grupo que tenemos con Anna, Gus y Elizabeth. Las reacciones de nuestros amigos no se hacen esperar:
Elizabeth: «¡GUAPOS! Me muero de la envidia».
Gus: «¡Pasadlo genial!».
Anna: «¿Habéis estrenado ya la cama del apartamento?».
«Te odio. ¿Siempre tienes que pensar en lo mismo?», le escribo a Anna por privado, mientras pongo los ojos en blanco y suelto una risita. Ella me responde con un emoticono que llora y con otro que sonríe, malicioso. «No tienes remedio», tecleo a toda velocidad antes de guardar el teléfono.
Admiramos la Torre Eiffel hasta que el hambre se adueña de nuestros estómagos y nos pide un descanso. Salimos del paseo para ir a comer a un restaurante de aspecto moderno con música en directo. Alec pone en práctica su francés para preguntar si hay mesa libre para dos y yo me muerdo los carrillos para no reírme con la cara de incomprensión del camarero al escucharle.
—Ríete lo que quieras —me dice cuando nos sentamos, apuntándome con un tenedor—, pero al final me ha entendido.
—Solo porque has hecho señas —replico, quitándome el anorak y dejándolo en el respaldo de la silla.
Alec hace lo mismo con su abrigo y se pasa las manos por el pelo corto. Con ese gesto se le marcan un poco los músculos de los brazos, cada vez más tonificados y fibrosos. Estos últimos meses ha ido bastante al gimnasio. Ha descubierto que el deporte le ayuda a despejarse, es su medicina los días en los que sentirse bien con uno mismo parece un regalo envenenado. Yo también salgo a correr ahora. Es uno de los pocos momentos de relax que tengo al día: estoy tan volcada en la carrera que a veces se me olvidan las necesidades más básicas de todo adolescente y ser humano. Comer, dormir, salir a tomar algo con mis amigos, leer algo que no sean artículos científicos, regar las plantas. Esas cosas. En lo que va de año mi madre me ha regalado dos potos y los dos han muerto por culpa de mi ineptitud. Y mi compañera de residencia quiere adoptar un hámster, es que…
Dedicándome un gesto burlón con los brazos, Alec se arrellana en su asiento.
—A ver cómo es tu francés, lista.
Me aparto los rizos de la cara y le lanzo una sonrisa afilada mientras miro la carta. Me cuesta dos segundos decidirme. Cuando Alec también deja la carta sobre la mesa, le hago un gesto al mismo camarero que nos ha atendido antes para que se acerque.
—Oui ?
—Je voudrais du boeuf Bourguignon, s’il vous plait. —Mientras el camarero lo apunta, me doy cuenta de que Alec me está mirando con la boca abierta. Mi voz está cargada de inocencia cuando le pregunto—: ¿Tú que vas tomar, cariño?
Alec parpadea.
—El confit de pato con ensalada.
—Confit de canard avec salade —traduzco al camarero con fluidez. Él sonríe de medio lado.
—Vous prendrez quelque chose à boire ?
—Eau, merci.
El camarero recoge las cartas y se marcha. Finjo que no veo cómo Alec apoya los codos sobre la mesa y frunce el ceño mientras yo quito la servilleta del plato y me la coloco sobre los vaqueros.
—¿Desde cuándo hablas tan bien francés?
—Lo tengo un poco oxidado desde el instituto, pero llevo un mes practicando. —Me miro las uñas con indiferencia. El piano no ha dejado de sonar en ningún momento: al fondo del restaurante, sobre una tarima de madera y oculto tras un biombo japonés, veo la espalda del pianista, encorvada mientras se entrega a su música como si nadie le estuviera oyendo—. Solo frases típicas, ya sabes.
—¿Por qué no me lo has dicho antes?
Ladeo la cabeza y aprieto los labios.
—Qué despiste… —Alec chasquea la lengua y me río, incapaz de contenerme más—. ¡Lo siento, es que estabas tan gracioso…!
—Esta es tu venganza por dejarte sola con mis padres en esa cena, ¿verdad? ¡Ya te dije que se me pasó la hora jugando a la consola en casa de Gus!
—No me había acordado, pero ahora que lo dices…
Seguimos bromeando sobre el tema hasta que nos traen la comida: Alec sabe que adoro a sus padres y yo sé que no lo hizo aposta. Nunca discutimos, no en serio. Somos más de hablar cuando algo nos molesta y no nos cuesta dejar el orgullo a un lado para pedir perdón. «Las cosas que se hacen entre dos personas se recuerdan. Si permanecen juntas, no es porque se olvidan; es porque se perdonan», solía decir Martha cuando le contaba que Anna y yo nos habíamos peleado. Compartir espacio con una persona que valora su ropa por encima de todo es difícil, sobre todo conmigo, una torpe aficionada al café. Durante nuestra estancia en el psiquiátrico, creo que le estropeé dos faldas, un jersey y cinco camisetas. Pero aunque a veces choco con la gente, aunque meta la pata y otros hagan lo mismo conmigo, me va mejor ahora que no dejo que los problemas se hagan bola. Me gusta esa frase de Martha, lo que implica, el tiempo que dejo de perder con la gente que quiero si pido perdón y acepto perdonar.
La vi hace un par de semanas, cuando me acerqué al psiquiátrico de visita, y se lo comenté de pasada. Ella se echó a reír y me dijo que debía darle las gracias a Demi Moore, su actriz favorita y la que había dicho esa frase en primer lugar.
Cosas de psicólogos. ¿Qué más puedo decir?





Tras una comida deliciosa, recorremos los Campos de Marte, un jardín público cuyo paseo parece tener una longitud interminable. Desgasto la cámara de tanto usarla, ¡pero es que todo es tan bello! Tan verde, tan alegre, tan animado y lleno de vida. El cielo está nublado, pero eso no impide que la ciudad siga brillando bajo sus propias reglas. A ambos lados del paseo de tierra hay amplias parcelas de césped recién cortado, jardines con carruseles asaltados por niños, estanques con el agua agrietada por racimos de flores secas protegidos por árboles de ramas caídas y verdinegras, fuentes merodeadas por palomas y patos, zonas de descanso atestadas por turistas. Mientras paseábamos, vimos a la policía parisina patrullándolo todo a caballo. Alec quería una foto con el animal, pero yo dudaba que la policía o el propio caballo estuvieran dispuestos, así que se contentó con hacerse un selfie desde lejos.
Un quiosco de música nos espera al final de los jardines; consigo retratarlo a la perfección con la cámara y damos por concluido nuestro paseo. Próxima parada: el Louvre. Mi yo interior baila de emoción mientras enfilamos una estrella calle adoquinada. Los balcones de las casas parecen a punto de rozarse entre sí. Alguien se ha dejado la ventana abierta y un aroma a especias y a coco inunda toda la calle. Aprieto la mejilla contra el abrigo de Alec, todavía con la cabeza alzada. La pregunta escapa de mis labios sin que yo me dé cuenta:
—¿Te tomaste la pastilla esta mañana, verdad?
Alec se tensa. Lo noto en su forma de apretarme la mano, en la seriedad que ensombrece su cara y sus ojos, que parecen dos láminas de hielo por unos instantes. Me da miedo que se distancie, pero antes de que pueda hacer algo o pedirle perdón, Alec sonríe, risueño, alejado de cualquier sombra, y me aprieta contra él.
—Lo siento, ya sabes que… este tipo de preguntas me siguen descolocando, a veces. Pero sí, me la he tomado. No te preocupes.
No hace falta decir nada más. Me pongo de puntillas y le doy un suave beso en la mejilla, y eso termina por tranquilizarlo del todo. En ocasiones no podía evitar preguntar. Después de lo que pasó en mi último día en el psiquiátrico, cuando subí a la azotea… la imagen de Alec tan cerca del borde, saber que un simple salto podría haberlo cambiado todo… mierda, todavía me persigue en sueños. Sé que a Alec también. Es algo difícil de olvidar, y a veces me entra un miedo súbito, inesperado; como si me faltara el aire de pronto y tuviera que preguntar para volver a respirar, para sentir que sigo aquí, que seguimos aquí, que nada ha cambiado. Para él es mucho más duro: el tema de las pastillas siempre ha sido lo más complicado de sobrellevar. No le gusta sentir que está atado a algo de por vida, mucho menos a unas pastillas, pero lo entiende. Y ha tratado esa inquietud con Martha y nunca ha intentado volver a dejarlas por su cuenta. «El precio de tomar una de estas al día», me dijo una vez, zarandeando el bote, «es un regalo porque me hace sentirme libre, sentirme yo».
Nadie te explicaba nunca que el acto de salvarse a uno mismo tenía su parte de sacrificio. Pero merecía la pena pagarlo. Siempre.
Dejamos que los recuerdos floten lejos de nosotros, en la brisa cada vez más intensa que en lugar de una caricia se vuelve un frío arañazo, y seguimos caminando hasta la estación. Cogemos un tren para atravesar el Sena; las primeras gotas de lluvia nos sorprenden dentro, y contemplamos cómo todo parece oscurecerse, desde las aguas agujereadas del río hasta el cielo, los edificios, las calles ajardinadas que no se vacían y se llenan del color de los paraguas y el ruido de la lluvia y algún que otro trueno. Para cuando llegamos al Louvre llueve tan flojito que podemos hacer unas cuantas fotos del exterior antes de correr a refugiarnos dentro. El museo es una construcción gigantesca en forma de pirámide y está situado en medio de una plaza, rodeado de fuentes y parterres; el arcoíris se refleja en estelas veladas sobre los rombos y triángulos de vidrio que hacen de paredes cada vez que una gota de lluvia desciende por ellos.
Esta vez, conseguimos entradas. Hay muchísimos turistas y el museo es tan grande que necesitaríamos varios días para poder verlo entero, así que decidimos ir a ver las colecciones que más nos interesan. Cuadros como La Gioconda, pinturas de el Bosco, Naturaleza muerta, los famosos retratos de Rembrandt, La libertad guiando al pueblo y otra serie de lienzos que ilustran la Revolución francesa mejor que mi profesor de historia en el instituto. También hay una sala de esculturas, ¡amo las esculturas! Alec y yo nos ponemos a posar como ellas mientras nos turnamos para hacernos fotos a pesar de las miradas de reprobación que nos dirigen el resto de turistas; si mi madre nos estuviera viendo ahora mismo, habría puesto el grito en el cielo, nos quitaría la cámara, pediría perdón a las esculturas aunque no pudieran responderla y nos echaría de allí a empujones. Ya me lo hizo una vez, cuando visitamos el Tate Britain este verano, mamá, Tom y yo. «No se puede ser tan seria», fue mi respuesta, para divertimento de Tom.
Cuando salimos del museo, ya ha anochecido. El aroma a humedad no se ha desvanecido, pero ya no llueve. El cielo es un manto azul salpicado de bruma, como emborronado. No se distingue ningún resplandor; las estrellas son las luces de la ciudad, que brillan con tanta intensidad que parecen reflejarse por todo el horizonte. Alec y yo decidimos cenar en una crepería que encontramos de camino a la estación. Tiene sofás en lugar de sillas y está medio vacía. Casi gimo de placer cuando puedo apoyar la espalda en algo blando y descansar las piernas. Soy una turista aplicada, pero me canso rápido.
—¿Cuál ha sido tu escultura favorita?
Alec devora su crepe de chocolate, fresas y almendras y hace ruidos tan obscenos a veces que agradezco que estemos prácticamente solos y alejados de la barra. Le doy un sorbo a mi batido de vainilla mientras pienso la respuesta.
—La Venus de Milo —respondo finalmente, asegurándome de que ningún rizo rebelde escapa del moño que me he hecho al salir del museo—. ¿La tuya?
—El beso. No el que quiero darte ahora mismo, me refiero a la escultura.
—Ni se te ocurra acercarte a mí con esa boca manchada de chocolate. —Me río, aunque una nube de calor asciende por mi estómago y hace que se me encojan los dedos de los pies. En serio, ¿cómo se las apaña para soltar una frase y provocarme… tanto? Todo parece multiplicado por mil cuando estoy con Alec. Maldita revolución hormonal.
Suena el teléfono en el bolsillo del abrigo: un mensaje. Lo cojo y pongo los ojos en blanco al ver que Anna me ha mandado una foto. Sus largas y morenas piernas aparecen enredadas en sábanas de color marfil. Bajo la foto me ha escrito lo siguiente: «Las camas de Londres son mejores que las de París: te lo digo por si a la vuelta quieres comprobarlo». Me sonrojo y tecleo un insulto a toda velocidad.
—¿Es Cynthia? —pregunta Alec, chuperreteando el tenedor: su plato está vacío.
Cynthia es mi compañera de residencia. Nos llevamos fenomenal: hemos montado una pequeña biblioteca en la habitación, tenemos la nevera llena de helado de chocolate y nos gusta la misma música. También estudia Psicología, nos pasamos el día juntas.
—No, Anna.
—¿Qué dice el demonio?
—¡Eh! Nos está recordando que tenemos pendiente volver a París los cinco para ir a Disneyland —miento, aunque es cierto que a todos nos apetece un montón el plan.
—Y subir a la Torre Eiffel.
—También, también. —Anna me manda otro mensaje explícito sobre lo que debería estar haciendo a estas horas con Alec y yo me muerdo el labio con fuerza—. Capulla.
—¿Qué te dice?
—Se preocupa por nuestra intimidad.
Alec suelta una risotada y se inclina hacia mí. Tiene un poco de chocolate en la barbilla.
—¿Qué te parece si terminas el batido, volvemos al apartamento y hacemos otro tipo de turismo nocturno?
Bebo del batido a medida que él habla, sin despegar mis ojos de los suyos. Noto la espuma que se me queda en el labio inferior al acabarlo cuando me reclino hacia atrás, y me la retiro con la lengua, despacio.
—Terminé.
Alec traga saliva y carraspea, levantando la mirada.
—¿Cómo se pide la cuenta en francés?





Los primeros rayos de luz de la mañana, temblorosos y apremiantes, se cuelan a través del balcón abierto y me calientan la cara. Abro los ojos, adormilada. Me cuesta ubicarme por unos instantes, hasta que veo la Torre Eiffel a lo lejos, recortada por un cielo blanco como la escarcha y espeso. Sonrío y abrazo a Alec, que sigue durmiendo a mi lado. La colcha de la cama nos cubre hasta el pecho: ambos estamos desnudos. Él me rodea con el brazo y tiene la cara girada hacia mí. Veo su nariz perfecta, sus pómulos angulosos y pálidos, las pestañas aleteando mientras respira con calma, la boca entreabierta, el rubio de su pelo despeinado y formándole graciosos caracoles bajo las orejas. Después mi mirada se posa en el brazo con el que le envuelvo. En las decenas de cicatrices que lo cubren, destellos blancos entre las pecas y la piel.
Hace más de un año que no recurro a la autolesión cuando temo perder el control; tampoco cuando me siento triste, ni cuando tengo uno de esos días en los que me cuestiono si mi existencia le hará bien a alguien. Nunca he sentido deseos de volver a hacerlo desde que superé esa época tan oscura de mi vida. Los días malos son horribles y a veces me sigo sintiendo frágil, pero ahora que sé que no estoy rota, que no hay nada que arreglar sino que cuidar, los vivo de otra manera. Porque no quiero volver a lo de antes. Me quiero así. Sana. Aunque las cicatrices no se vayan, porque nunca se irán. Pero asumirlo es una parte más del proceso de recuperación. Ya no les concedo la misma importancia que antes. A veces no las veo aunque sigan estando ahí. Por eso sé que voy por el buen camino.
Alec se revuelve como un gato perezoso, interrumpiendo mis pensamientos, y esboza una media sonrisa mientras abre un poco los ojos.
—Buenos días, preciosa. ¿Has dormido bien?
Suelto un bostezo y me acerco hasta que nuestras narices se rozan.
—Podría haber dormido más —le susurro.
—Ya, y yo. —El azul de sus ojos baila. Parece muy despierto de pronto—. ¿Qué te parece si nos duchamos y nos vamos a desayunar?
—Es un buen plan. Alguien comentó algo sobre la ducha. Que era muy cómoda y espaciosa, creo recordar.
—Algún adolescente salido, seguro.
Rompo a reír y Alec aprovecha para saltarme encima. Ya he dicho que es como un gato. Me retuerzo mientras me hace cosquillas y me roba algún que otro beso; mis protestas se convierten en gritos divertidos cuando me coge en volandas para llevarme a la ducha. Por mucho que me apetezca quedarme eternamente bajo el agua caliente junto a Alec, hay otras prioridades que atender. Así que le meto prisa y nos vestimos. Para hoy escojo un jersey negro de cuello vuelto, una falda corta del mismo color combinada con unas gruesas medias también negras y mis deportivas habituales. Alec se pone una camisa de cuadros azul y verde, los vaqueros de ayer y sus Converse blancas. El pelo le cae sobre la frente, húmedo y algo ensortijado. Decido hacerme una coleta apretada para evitar que mis rizos se conviertan en un amasijo de pelo enredado e indomable, siempre parece que he metido los dedos en un enchufe cuando salgo de la ducha.
—Este es el mejor regalo de cumpleaños del mundo, ¿sabes? París, tú, yo —comenta Alec con una esplendorosa sonrisa cuando salimos del apartamento y empezamos a pasear. Lleva la cámara de mamá colgada al cuello del abrigo, desabrochado porque hace mejor tiempo que ayer.
—Tu cumple fue hace dos semanas y ya tuviste tu regalo.
—Pero este es el mejor de todos.
—¿Y las pelis de Star Wars del año pasado? —protesto, con la mirada perdida en el suave gris que una pintora está empleando para capturar la vista de los edificios más altos desde la calle—. ¿Y el juego ese de disparos que te regalé? Todavía no te lo has pasado.
—Sabía que le pediste consejo a Gus, ¡ni siquiera te sabes el título!
—Oh, déjalo, Sherlock. Llévame a comer un croissant.
Alec pronuncia un d’accord espantosamente mal y nos dirigimos a una cafetería de la zona. Nada más entrar, un aroma a café y azúcar glaseado me abre el apetito, aunque mi nariz capta otro olor más fuerte, como a eucalipto, a bosque. Alzo la mirada y descubro que del techo cuelgan macetas por las que asoman enredaderas y flores de colores fieros. En cada mesa hay pequeños tiestos de cristal con cactus coronados por yemas blancas y diminutas. Pero lo mejor es el mural que recorre la pared del fondo, una representación tan exacta de unos cerezos en flor que casi puedo sentir sus pétalos acariciándome la piel, como si estuviera paseando bajo su sombra. A mamá le habría encantado este sitio. Saco un par de fotos para enseñárselas a la vuelta y nos acercamos a la barra a pedir un par de croissants de mantequilla y dos cafés con leche. Una vez servidos, nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Alec tarda menos de tres segundos en lanzarse sobre su croissant. Ahogo una risita cuando me mira con los ojos desorbitados y la cara llena de migas.
—¡Es el mejor croissant que he probado nunca! Dios, Becca, tenemos que pedir cien de estos para llevar.
—Se nos pondrían duros antes de que pudiéramos comerlos. —Le doy un bocado al mío y suelto un ruidito de placer cuando la mantequilla y el hojaldre se deshacen en mi boca. Alec tiene razón: están deliciosos.
—Deberían poner un cartel fuera que dijera: «¡tenemos los mejores croissants del mundo! ¡Pasad, no os arrepentiréis!».
Me escondo detrás de mi taza de café para disimular una sonrisa traviesa.
—Como si pudieras leerlo…
Alec entorna los ojos, dolido. Pero no suelta el croissant.
—Eres mala, ¿sabes?
Seguimos bromeando y charlando animadamente. Alec se pide tres croissants más y, cuando en su plato no quedan ni las migas y las tazas están vacías, nos acercamos a la barra a pagar y a comprar un par de bocadillos para cada uno. Los guardo en la mochila, nos despedimos con un afectuoso merci y salimos a la calle de nuevo. Una brisa fría, pero agradable nos acompaña hasta la parada de autobús más cercana. Decidimos coger un autobús turístico, de esos rojos y con dos plantas, para que nos dé tiempo a ver todo lo imprescindible. Podemos hacer las paradas que queramos durante el día y bajar en cada sitio turístico que visitemos, así que este es nuestro plan de hoy.
Los Campos Elíseos, El Arco del Triunfo, Notre Dame, Sainte Chapelle, El Palacio Nacional de los Inválidos… todo desfila frente a mis ojos como un espectáculo inolvidable. La luz reflejándose en tonos iridiscentes a través del rosetón de la catedral. Árboles de un verde tan intenso que parece artificial ocultando tras sus frondosas ramas escaparates de tiendas con un aire vintage y atrayente. El susurro de la multitud, inapetente y ávida de emociones constantes, sumida en un paseo eterno. Patios escondidos tras cada avenida que parecen invernaderos, miradores con magníficas vistas a la ciudad que te hacen volar, ver más allá de todos esos palacios de marfil y oro, de los jardines que se muestran inconscientes al invierno que los rodea, de cada retazo de historia escondido a plena vista. Me encanta. Me encanta París. Camine por donde camine, tengo la sensación de que hay muchísimas cosas que ver. De que nunca me saciaré de todo aunque no deje de mirar.
—Da pena —reflexiono en voz alta, subidos en la segunda planta del autobús ahora que ha salido el sol—. Que solo puedas descubrir algo por primera vez.
—Lo que importa es que esa sensación nunca termine, ¿no? —responde Alec, dándome un beso en la cabeza.
Comemos los bocadillos mientras el autobús continúa recorriendo la ciudad. Lo vamos señalando y fotografiando todo. Como dos buenos turistas. El atardecer baña en sombras anaranjadas las calles, se derrama entre los pliegues de mi falda, enfriándome la piel cuando las temperaturas empiezan a bajar, previo paso a la noche. A papá le gustaba ver cómo el sol se escondía. Nuestra casa no tiene las vistas más espectaculares de todo Londres, pero desde la ventana de su habitación las nubes siempre parecían ruborizarse cuando atardecía. El cielo se dividía en día y noche, azul por un lado y rosa por el otro; era como ver el mundo yendo a tiempos distintos. Papá dejaba de trastear con el ordenador, me buscaba y me llevaba con él arriba, para que ambos viéramos el cielo, solo el cielo. «A veces es importante saber parar. Y mirar, solo mirar», me decía, y yo pensaba que era el hombre más sabio del mundo. Cuando murió, dejé de fijarme en esas cosas. Dejé de mirar, porque la realidad dolía. Me castigaba a mí misma: ¿cómo iba a sentirme bien después de haberle perdido?, ¿cómo podría rehacer mi vida sin sentirme una egoísta por ello? Pero nada se pierde nunca del todo, no si podemos recordarlo. Vivir no es un acto egoísta. A pesar del dolor, de las dudas, del miedo, nos lo merecemos. Nos merecemos esa oportunidad.
Mientras la noche embellece París, Alec y yo nos dedicamos solo a eso. A mirar.
La Torre Eiffel brilla como una antorcha gigante cuando volvemos al apartamento.





—No quiero irme —protesto nada más levantarme a la mañana siguiente. Esta vez no es el sol lo que me despierta, sino Alec, que me acaricia la espalda desnuda con sus dedos. Sé que está jugando a unirme las pecas como si fueran constelaciones.
—Yo tampoco —le oigo suspirar a mis espaldas, antes de abrazarme y pegarme a él: huele a vainilla, a pasta de dientes y al aroma que se queda en el aire después de una tormenta. El olor que he asociado a casa, a seguridad. A futuro.
Sus labios me besan la espalda con delicadeza y yo dejo caer la cabeza hacia atrás, lo que le da acceso a mi cuello. Noto el frescor de su lengua dibujando finas líneas cerca de mi clavícula, llevándome a ese estado de no pensar, de abandonarme. El calor sube por mi estómago hasta colorear mis mejillas; un fuego que abrasa, pero no quema. Me doy la vuelta, nuestras bocas se unen. Insomnes, anhelantes de su mitad. Nos terminamos de despertar así, buscándonos el uno al otro. Con calma y novedad, como si no lo hubiéramos hecho ya cientos de veces, con París y su melodía de fondo, entrando por el balcón, su magia llenando cada centímetro de mi piel.
Después, nos vestimos y hacemos la maleta con una mueca de tristeza. Me pongo una sudadera gris de Alec y unos vaqueros. Hoy decido dejarme el pelo suelto, mis rizos se portan bien y parecen… rizos. Rizos normales y bonitos, no tirabuzones encrespados. Alec no protesta por su ropa perdida y se pone otra sudadera y los mismos vaqueros del primer día. Abandonamos el apartamento a regañadientes tras dejarlo igual que lo encontramos ese primer día que ahora parece tan lejano y arrastramos las maletas por una ciudad, un poco más apagada. El cielo está oscuro y apenas hay luz. La gente va y viene en silencio, los comercios empiezan a despertar lentamente de su letargo. Todo parece una ilusión de lo que he vivido estos días. Una ilusión pobre y melancólica.
París está triste. O quizás soy yo, aunque este tipo de tristeza es nueva. Está mezclada con añoranza y una débil nota de alegría. Como cuando tuve que dejar a mamá, a Tom y a mis amigos para irme a estudiar fuera. Siento ganas de volver, pero también me siento feliz aunque esté lejos de mi casa. Como si, en realidad, no existiera un único hogar para todos nosotros. ¿Tiene eso sentido? Supongo que sí. Supongo que es así como funciona echar de menos algo. O a alguien.
Antes de ir al aeropuerto, nos da tiempo a pasear por el barrio de Montmartre. Me apetecía muchísimo ver el sitio en el que vivieron y buscaron la inspiración Picasso y Van Gogh; las calles todavía conservan ese aire bohemio, antiguo, con sus adoquines grises y sus jardines empinados a los lados. Montmartre tiene un encanto pueblerino difícil de pasar por alto: las viviendas parecen casas de muñecas (todavía hay luces de navidad colgando de algunas fachadas), hay viñas pegadas a las cafeterías y a las tiendas, un molino con aspecto de seguir funcionando sobre una colina llena de gente que pinta frente a un lienzo, con la brocha en la mano y el césped salpicado de pintura de todos los colores. El barrio de los artistas, así lo llaman.
Tras pisotearlo de arriba abajo, entramos en una tienda artesanal para comprar regalos a nuestros amigos y familiares. Para mamá un cactus en miniatura rodeado por una burbuja de cristal y piedrecitas, para Tom una pipa de brezo, que la suya está muy desgastada. Compramos a medias una cajita de música para Elizabeth, una tetera para Gus, que acaba de descubrir su amor por el té, y para Anna una camiseta que pone: J’adore París. A Cynthia le cojo una bola de nieve con la Torre Eiffel encerrada en su interior (también me cojo otra para mí) y a Martha decido comprarle una libreta con Los girasoles de Van Gogh en la portada. Después, algo más cargados y cansados, cogemos el autobús hacia el aeropuerto. El trayecto se vive de otra manera, como una despedida que quieres aplazar todo lo posible, aunque sabes que no puedes hacerlo. Una vez allí, facturamos las maletas y nos sentamos a esperar. Cojo la cámara y revisamos las fotos del viaje para entretenernos.
—Mi foto favorita es esta. —Medio tumbada sobre las piernas de Alec, le enseño la pantalla. Frunce los labios, se aparta el pelo de la frente.
—Pero si es la que me sacaste a traición en la Torre Eiffel. ¿No hay otra foto más bonita? ¿En la que se me marquen menos los hoyuelos, en la que no se me vean tanto los dientes? No pido mucho, solo no parecer un vampiro.
Suelto una risotada.
—Es que esta foto es bonita, precisamente, porque sales siendo tú. Sin filtros ni poses fingidas. Es así como yo te veo. —Vuelvo la vista a la pantalla—. Guapo, algo despistado, siempre sonriendo y con los ojos brillando de diversión. Ya te lo he dicho muchas veces, Alec. Cada uno es perfecto a su manera. Para mí, tú lo eres. Siempre lo has sido.
Alec no dice nada. Seguimos viendo fotos hasta que anuncian por megafonía que ya podemos subir al avión. Apago la cámara y me pongo de pie, ya estoy nerviosa otra vez: siento las palmas de las manos resbalando en sudor y el corazón latiéndome más rápido de lo normal. «Allá vamos». Pero cuando doy un paso hacia la pasarela, como el resto de los pasajeros, Alec me coge de la mano y hace que me detenga. Me doy la vuelta, curiosa. La postura me resulta familiar: él ligeramente adelantado, con la mano suspendida en el aire, capturando la mía mientras yo estoy enfrente, algo tímida y callada. Recuerdo la sala de terapia grupal, recuerdo la primera vez que nos miramos y nos vimos de verdad. Cuánto ha cambiado todo desde entonces.
—Gracias por ofrecerme la mano ese día —le digo, notando cómo se me humedecen los ojos.
«Aunque me has ofrecido más, Alec. Mucho más».
Él sonríe, y el azul de su mirada me absorbe como el mar en calma cuando rompe la distancia que lo separa de mí para abrazarme. Su voz me hace cosquillas en el cuello cuando susurra:
—Tú no me sueltes, ¿vale?
«No», me digo, buscando su cara para sellar este viaje y esta promesa con un beso. «No pienso soltarte nunca».






2 comentarios en “París”
Ay, les quiero muchísimo, son mis hijos y me alegro de que estén bien, se cuiden y sean felices.
Gracias, jo <333333